1
Cuanto más nos esforzamos, pues, en vivir conforme a la guía de la razón, tanto más nos esforzamos en depender menos de la esperanza, en librarnos del miedo
Baruch Spinoza
A lo largo de la entrevista que recorre el documental Fellini: Yo soy un gran mentiroso(dirigido por Damian Pettigrew, 2002), el cineasta romano expone su convicción de que el miedo y la expectativa sustentan la posibilidad del arte, dado que sin estas emociones no podríamos existir. Para Fellini, en el arte son decisivas las emociones, más que la razón. Hay ámbitos de la vida que son fundamentales para el artista y que no pueden ser controlados por la razón: los sueños, las pesadillas, las obsesiones, el miedo, el deseo. A través de ellos se manifiesta el inconsciente, sea el personal o sea el colectivo, que Fellini explora en sus películas basándose a su modo en el pensamiento de Freud o de Jung.
El miedo es sin duda una emoción que tiende a proteger la vida. Provoca reacciones que contrarrestan amenazas que nos ocasionarían daños o incluso la muerte. Asimismo, si no hubiera expectativa o, si se prefiere, esperanza, la vida se opacaría, se hundiría en el vacío. Pero el miedo puede alcanzar niveles de pavor que terminan por inhibir la respuesta ante la amenaza; la expectativa puede llegar a convertirse en pura pasividad, en la esperanza de un más allá milagroso que suprima la acción necesaria ante la adversidad.
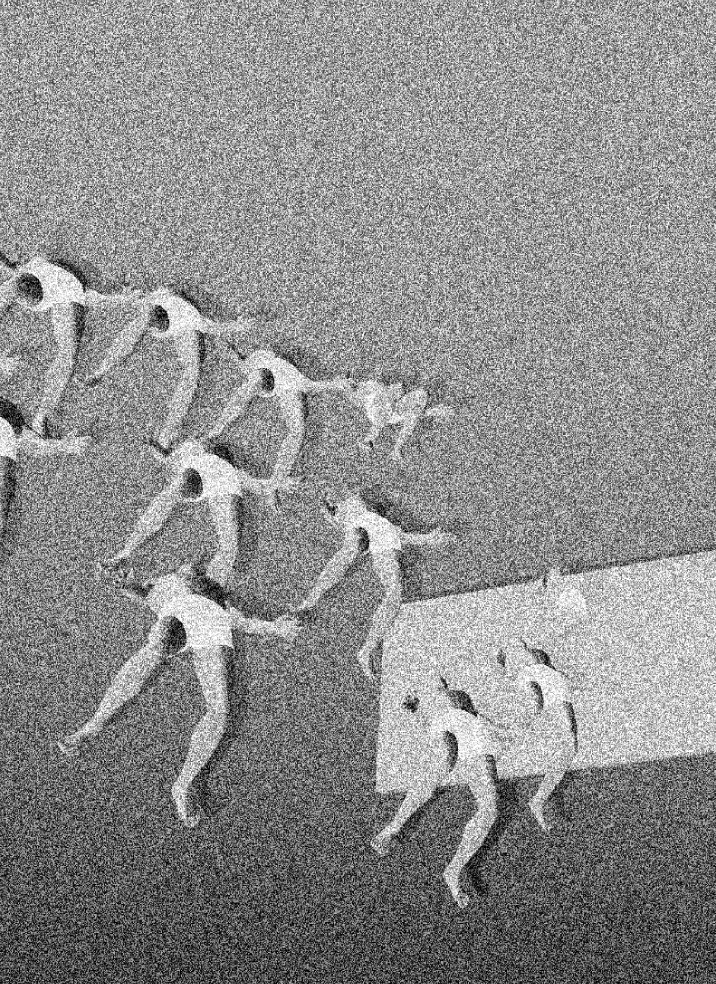
No obstante, cabe preguntarse si en el surgimiento y plasmación de la obra artística no interviene el intelecto para organizar el relato, para configurar posibilidades de sentido que se abren en la red de tensiones que en ella se entrecruzan: tensiones entre lo consciente y lo inconsciente, entre miedo y expectativa, entre lo absurdo y lo razonable, entre las emociones, las creencias y el conocimiento. En fin, entre la continuidad de la vida y la irrupción de la muerte. La razón, por lo demás, no es una cualidad subjetiva individual, sino que surge y se despliega en la comunicación e interacción de cada ser humano con sus semejantes.
La “obra” de arte extiende la vida y aplaza la muerte. Posterga la muerte mientras el artista vive para su obra, la cual sobrevive a su “creador”, quien deja de serlo cuando aquella ha cobrado realidad y autonomía. El artista devine entonces “otro” ante su obra, que queda librada a su suerte, y también respecto de sí mismo, puesto que la “obra” provoca la transformación del artista, que pasa a existir de modo espectral en ella mientras dure en el mundo.
El miedo a la muerte impulsa el trabajo y la acción. Se trabaja y se actúa para producir las condiciones de existencia de los individuos y de las sociedades, para asegurar la vida humana y su continuidad. De ahí que, en nuestra época, los discursos de la política y el marketing tengan como leitmotiv la “seguridad”, sea la seguridad de los individuos o de las sociedades, sea la seguridad de los débiles y vulnerables o la de los poderosos. No obstante, el “hombre” ―que solo existe en la modalidad de las distintas formas de lo humano―, en la lucha por continuar existiendo, anhela no solo “perseverar en su ser”, no solo continuar viviendo, sino que procura fortalecerse. Espera ampliar su potencial de vida, anhela vivir, al punto de que sueña con la aniquilación de la muerte, con la supresión del tiempo y del devenir. Sueña en el Más Allá: el paraíso, la reencarnación, la resurrección, la estabilidad del ser y la supresión del cambio.
Se requiere una enorme fortaleza para aceptar sin más la condición finita del ser humano, como individuo y como especie. Pero el “hombre” necesita del conjunto de su “ser” para desplegar la energía potencial que asegura la continuidad de su vida. No bastan las emociones para sobrevivir; sin el intelecto, sin la razón, y por consiguiente sin comunidad, no se sobrevive como ser humano. ¿Acaso no interviene el intelecto para apaciguar las pasiones, para calmar las emociones cuando estas se desbocan, para encausarlas hacia el trabajo y la acción?
Las reservas del artista moderno frente a la razón tienen que ver con su resistencia ante la exacerbación de los postulados racionalistas, empiristas o positivistas, o ante el trasplante de métodos científicos o procedimientos técnicos ajenos a la actividad artística. El arte no opera con deducciones sistemáticas, con cálculos lógicos o matemáticos, ni procura generalizaciones a partir de experimentos. No se sujeta siquiera a la idea de progreso. Si hay progresión, esta es inherente a la singularidad de la “obra”. El artista no busca axiomas ni construye teorías, aunque los relatos sobre el arte los contengan. El artista, y más el moderno, experimenta, observa, razona, pero para potenciar la imaginación. Sin embargo, toda actividad artística se sustenta en sus técnicas peculiares. El arte cinematográfico es en este sentido paradigmático; tiene a mano una enorme disponibilidad de recursos técnicos, pero la técnica industrial al que está vinculado es solo una parte de la configuración del objeto artístico.
Es imposible, por otra parte, que el artista se mantenga ajeno a los temas decisivos que provienen de las ciencias y las tecnologías que están en su horizonte mundano, aunque su aproximación a ellos derive de relatos destinados a la vulgarización más que del conocimiento experto. En los relatos que se entretejen en las distintas culturas ―relatos religiosos, míticos, poéticos, ideológicos― están imbricados los grandes miedos y las expectativas de una época. De ahí que buena parte del arte actual conlleve un sentido apocalíptico surgido de los sentimientos que afloran frente a las catástrofes de nuestros días y su proyección hacia el futuro próximo.
2
[…] hasta que todo en lo que
hemos confiado, amores, conciencia,
materia, así como el cielo estrellado,
como quien dice se nos evapora ante los ojos.
Hans Magnus Enzensberger
La infancia de quienes nacimos en estas tierras del lejano Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, después de Auschwitz e Hiroshima, en plena Guerra Fría, combinó los límites y el disfrute de la vida casi aldeana de los barrios de la ciudad andina con el rumor de las grandes amenazas que se cernían sobre la humanidad. Hasta que un día de octubre de 1962 resonó también aquí la amenaza apocalíptica del fin del mundo, amenaza provocada por la crisis de los misiles rusos que iban hacia Cuba. Pudimos entonces constatar que la Guerra Fría tenía como uno de sus escenarios nuestro continente. Salimos de la niñez a la juventud con una transformación radical de nuestras imágenes del mundo: también nosotros vivíamos, en las pequeñas ciudades andinas, en la época del miedo a la posible extinción del hombre ocasionada por la guerra nuclear. A la bomba atómica se vinculó de inmediato la carrera espacial. El dominio político imperial ya no se jugaba solamente a través de la conquista de espacios continentales o marítimos, sino que se contendía por la apropiación y el control de la atmósfera. Podía suponerse que un día la disputa se extendería más allá de la Tierra, a la Luna y los planetas cercanos. El horizonte de la guerra posible, que podía ocasionar la extinción del hombre, se expandió hacia las capas superiores de la atmósfera donde comenzaron a transitar satélites artificiales, misiles de largo alcance, estaciones espaciales. La Guerra Fría era considerada como una confrontación decisiva entre “dos sistemas, dos mundos” (M. A. Aguirre), entre “capitalismo” y “socialismo”, entre “imperialismo” y “revolución comunista”, o entre “mundo libre” y “hombre nuevo”. Es decir, relatos que confrontaban distintas expectativas proponiendo dicotomías y polaridades destinadas a la confrontación final. De pronto, de tal confrontación dependía la suerte de la Humanidad y el cumplimiento de su Historia. La totalidad del mundo parecía a punto de evaporarse ante los ojos.
El Apocalipsis atribuido a Juan de Patmos anuncia la caída de la gran Babilonia, es decir, de Roma y su imperio. Pero a la vez, y esto es más decisivo, anuncia el fin del mundo, que será destruido por la guerra, las pestes, la hambruna y la muerte. Profetiza la inminente llegada del fin de los tiempos y del Juicio Final. La ira ante el sufrimiento ocasionado por las persecuciones a las primeras comunidades cristianas inflama la imaginación del profeta de la catástrofe, pero la destrucción que anuncia es solo el momento de venganza contra Roma-Babilonia que precede al fin del tiempo, pero es este fin lo que en verdad espera el cristiano primitivo, quien cree que la muerte terrestre, la suya y la de todos los seres humanos, dará paso a la resurrección de los justos.
El Apocalipsis de Juan forma parte de la tradición profética que proviene del judaísmo y que continúa en Occidente hasta nuestros días. Los relatos de la Guerra Fría eran indudablemente apocalípticos. O triunfaba el mundo libre o se impondría el totalitarismo comunista… O triunfaba el socialismo o la humanidad se hundiría en la barbarie… O se consolidaba la democracia o acabaríamos bajo el dominio del Gran Hermano… O Patria o muerte… Así, hasta Mayo de 1968, hasta la derrota de Estados Unidos en Vietnam, la caída del Muro de Berlín y la implosión de la URSS. Hasta las dictaduras del Cono Sur, hasta el pacto entre Estados Unidos y China (obra de Kissinger y Zhou Enlai).
¿Con el fin de la Guerra Fría terminaba la amenaza de autodestrucción causada por el uso de armas nucleares? Hoy sabemos bien que estas siguen siendo una amenaza real, que se ha perfeccionado su potencia destructiva y que se incrementan los arsenales permanentemente. Apenas si podemos apaciguarnos con la declarada función disuasiva que tendrían en las confrontaciones por el dominio del mundo. Además, junto a la bomba se desarrollaron las industrias de los “usos pacíficos de la energía atómica”; vivimos con la amenaza latente de las explosiones atómicas, no solo de bombas transportadas por misiles de largo alcance, sino de las centrales nucleares: Chernobyl, Fukushima… Pero el miedo contemporáneo se acrecienta ante otros peligros que amenazan la continuidad de la especie humana, o al menos de grandes masas de población: el cambio climático, las impredecibles consecuencias del despliegue tecnológico que ha modificado sustancialmente las condiciones de existencia de los seres humanos, tanto si se consideran los efectos de las biotecnologías como de los dispositivos de acumulación y manejo de informaciones, la robotización o la inteligencia artificial. Se suceden unas a otras las crisis demográficas, económicas o políticas… las guerras, las hambrunas, las epidemias…

3
¿Por qué de lo inconcebido,
pues, te espera, al final, volver
a surgir?
Paul Celan
Es por supuesto probable que el destino del hombre sobre la Tierra termine; algún día, no sabemos cuán lejano o cercano, así será. Siempre es probable que sean destruidas grandes masas de población humana, o de otras especies, hasta su extinción. Es probable que la propia especie se extinga, se autodestruya, o transite por alguna especiación hacia otras formas de vida. Es probable igualmente que se alcance un grado de racionalidad política ―sea autoritario o sea democrático― que posibilite el control de las catástrofes en curso. Son todas ellas posibilidades inherentes a la condición humana.
Pero tanto el relato apocalíptico como el utópico pierden sentido ante esas posibilidades catastróficas o de preservación. A diferencia de lo que acontece con los cristianos de Patmos, para nosotros el fin (probable) de la humanidad o del mundo no implica la resurrección, aunque se pueda creer en ella. Significaría simplemente el fin de la aventura humana sobre la Tierra. ¿Pero es así, en las actuales circunstancias? Más probable es que estemos viviendo la época del fin del mundo del hombre moderno, o quizás el tiempo de este ya ha pasado. Hay formas de humanidad que han concluido y otras que llegan a su término. Tal vez nuestra manera de existir sea siempre el tránsito hacia otras formas de lo humano, que tendrán su tiempo, sus peligros, su dolor, sus expectativas, sus formas de imaginar, sus razones. Y su conclusión.
¿Hay respuesta a la pregunta por la continuidad del ser después de cada fin en las infinitas formas del devenir? La vida resurge aun desde lo inconcebible…
[Publicado originalmente en la revista Trashumante, Nº7]
